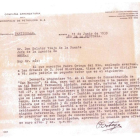un campo de concentración en pleno león
Lágrimas bajo los cimientos
El hoy apacible barrio leonés de Santa Ana fue asiento, durante la Guerra Civil, de un oscuro y poco conocido recinto de ‘distribución de presos’

Vista general del barrio de Santa Ana. El campo de reclusión estaría ubicado a la izquierda de la iglesia y a unos 200 metros de ella, entre las calles Páramo, Santo Tirso, Santa Ana y Raimundo Rodríguez.
Nos llevaron en tren igual que al ganado, al llegar al campo de concentración de León nos recibió un cura llamándonos ‘hijos de Satanás’» (Bernardo Aguilar, preso valenciano, citado por Pedro Corral). «Cuando nos encerraron en el vagón, vía Zaragoza, me consideré parte integrante de una manada de borregos. Ahora en León la triste realidad me hace rectificar tan optimista estimación. Cualquier borrego, cabra o burro dispone de un aprisco o cuadra, bien acondicionada con paja, donde pasar la noche. Pero, por lo visto, nosotros no llegamos a la categoría de animales» (Ignacio Yarza, preso catalán, agosto de 1938). Se trata de eso, de citas aisladas, de referencias espigadas aquí y allá, de testimonios agazapados en este o en aquel libro, de conversaciones que rara vez salieron de una sala de estar, pero también de detalles ocultos en fríos documentos técnicos que esperan a que alguien los conecte con la historia de carne y hueso, la historia vivida y sufrida por muchos seres humanos.
La realidad es, pues, ésta: hubo un campo de concentración en el hoy tranquilo barrio leonés de Santa Ana, un recinto bautizado con tan eufemísticos apelativos como los de «campo de identificación y distribución de presos» donde la existencia, a tenor de los datos disponibles, se hacía extremadamente dura y difícil pero que, a día de hoy, son muy pocos los que han caminado detrás de sus huellas, los que se han adentrado hasta el fondo de su oscura memoria.
Sorprende la facilidad con la que la historia hace pasar espacios de sufrimiento y dolor a lugares en los que reina la más cotidiana rutina. Es lo que le pasó a nuestro campo. En origen aquel espacio estuvo ocupado por una fábrica textil o de curtidos —la de la familia Lescún—, y se encontraba en un espacio prácticamente rural, extramuros de la ciudad, cuando casi toda ella se rodeaba de prados, presas de riego y tierras de labor. Pero si queremos situar en el León actual, y con cierta exactitud, aquellos barracones y alambradas, tendremos que acudir a los prosaicos nombres de los que hace gala el callejero leonés en esta barriada, hoy residencial, de tránsito y mucha tienda.
Siguiendo al historiador, político y archivero Alejandro Valderas, que ultima el primer estudio amplio sobre el campo de concentración de Santa Ana, éste debía ocupar «el solar de una casa construida hacia 1980 entre los números 25 y 27 de la calle Santo Tirso y los números 26, 28 y 30 de la de Santa Ana, así como una extensa finca que se extendía al Este hasta el antiguo Matadero municipal (actual calle Daoiz y Velarde)». Para hacerse una idea general del núcleo principal del campo, éste correspondería más o menos al bloque de viviendas alzado entre las calles Raimundo Rodríguez y Páramo, a 200 metros de la iglesia de Santa Ana y antes de la zona de casas con soportales que sobrevivieron hasta casi la década de los noventa.
De su ubicación y otros detalles informa en primer lugar el preso más famoso de León durante la guerra y quien luego llegaría a convertirse no sólo en cronista oficial de la ciudad, periodista, poeta y novelista con decenas de premios a sus espaldas, sino también en el patriarca de los escritores españoles (falleció en 2009 a los 103 años). De todos es sabido el paso de Victoriano Crémer por San Marcos cuando este convento, hoy Parador nacional, fue tenebrosa cárcel y lugar de torturas y fusilamientos, pero no tantos conocen que, siendo soldado, se le destinó a vigilar presos en San Marcos y también en Santa Ana. Escribe Crémer con su pulso inconfundible: «En el solarón interior que dejara lo que un día fue fábrica textil y también fontana y lavadero público para el ajetreo de lavanderas a jornal, se estableció el Campo para el acogimiento de concentrados catalanes, cogidos en las armas vacías. Y allí fui destinado con mi escuadra. El campo, que puro campo desguarnecido y abierto a todas las intemperies era, aparecía rodeado de alambradas de espino, como las que utilizan los campesinos para defender prados y tierras de sembradío de las acometidas de vacas desmandadas y de ladronzuelos de huerta. Sobre tierra bien pisada y escarnecida, que le salía a la superficie la color de sangre oscura, permanecían en pie durante todo el tiempo que la luz lo permitía, no menos de trescientos hombres extraños, misteriosos, casi fantasmales, envueltos en mantas de munición, en trapajos destrozados y todos ellos consumidos en un polvo rojizo, del que tomaban el color, convirtiéndose en fruto o simiente (vaya Dios a saber en lo que acabarían), de la tierra…».
Entre los estudiosos del tema existen referencias, igualmente espigadas por Valderas, como las de Secundino Serrano, quien, en su Historia de la guerrilla antifranquista precisa que, tras la caída del Frente Norte, el gran número de milicianos presos en San Marcos provocó la apertura del campo de Santa Ana, e indica que fue principalmente para asturianos, leoneses y «milicianos procedentes de otras provincias».
Benigno Castro, autor de la Historia de las cárceles leonesas , también se refiere al derrumbe de aquel frente como hecho clave después del cual se incrementó enormemente el número de juicios sumarísimos. «Además, dado el número de detenidos (habla de que en San Marcos llegó a haber 7.000 hombres y 300 mujeres), se utilizó como cárcel una fábrica de curtidos en Santa Ana, con 500 detenidos de media, y se contaba también con la Prisión Provincial». «La represión en la Prisión Provincial y en la fábrica de Santa Ana fue igualmente extraordinaria, trágica y, a menudo, con resultados fatales», observa. Por otro lado, el investigador jiminiego José Cabañas recuerda que Benigno Castro, citando a Joan Llarch y su libro Campos de concentración en la España de Franco , anotaba cómo, según el testimonio del recluso L.S.N., «los campos de concentración de León eran considerados los peores de España. Estaba el de San Marcos, el de Santa Ana, ubicado en una antigua fábrica abandonada, y el del Picadero, formando en total una población cautiva de 30.000 hombres. En todos ellos se pasó frío y escasez de alimentos. En el campo de San Marcos, en tres meses, hubo 800 fallecimientos». Por eso dice Cabañas en otro de sus estudios que es poco conocido que existieron en la ciudad, además del antiguo convento, los campos de concentración «del Hospicio y de Santa Ana».
El ‘infierno’ de León
«Pudiera ocurrir que todos estos centros, como las Escuelas Ponce de León —donde también se encerró a muchas personas— fueran otros más de los lugares de reclusión de prisioneros en el León de aquellos años, desde los que se destinaban presos a diversas labores forzadas», continúa este experto. Así, a tenor de la existencia de todos estos y más espacios de internamiento (en Astorga estaban también Santocildes y la Prisión del Partido, y los campos de Santa Marta y La Pajera), en los que el maltrato estaba a la orden del día, donde no se observaban las convenciones del Tratado de Ginebra y en los que una mano de obra barata y sumisa se empleaba para múltiples usos, asevera Cabañas que resulta «bastante más lo que desconocemos sobre este tiempo en nuestra tierra que lo que vamos conociendo». Por último, y en lo que a referencias bibliográficas se refiere sobre la vida en aquel León carcelero, anota el autor de Golpe y represión en la comarca bañezana el testimonio del preso Félix Lumbreras, recogido en varias obras, y que pasó por el colegio Ponce de León y Astorga: «Antes del ‘paraíso’ de Orense había conocido Félix el infierno de León: ‘presos en el patio del Colegio Ponce de León, conducidos por las calles —a veces entre insultos y pedradas de los viandantes— y obligados a bajar al helado río Bernesga, llenar grandes cestas con piedras y subirlas al paseo, apilarlas en montones y triturarlas con mazas y picos’ (la piedra machacada por los prisioneros de guerra se colocaría en calles y plazas de la ciudad). Conocería después, ya finalizada la guerra, el purgatorio de Astorga, ‘forzado a cavar zanjas para la traída de aguas’».
Entre la vecindad del barrio, en cambio, no se mantiene recuerdo alguno sobre la cárcel, pero sí hay quien identifica, aún hoy, la fábrica de curtidos de Lescún, que sirvió de cuartel «a los moros de Franco» y que después fue un grupo de casas en ruinas y una fábrica de gaseosas, como recoge Valderas en el esquema de su estudio. «En torno a 1990 se demolió para construir los bloques actuales y en las obras apareció, curiosamente, un obús de la Guerra Civil, que hubieron de desmontar especialistas del ejército».
Pero para contar cómo era la vida cotidiana en Santa Ana, nadie mejor que uno de aquellos prisioneros que vivieron dentro de su alambrado perímetro. El barcelonés Ignacio Yarza Hinojosa, nacido en 1919, entró en el campo un 18 de agosto de 1938 y sólo gracias a la intervención de un tío suyo comandante pudo salir de allí, no sin antes dejar escrito, en un diario personal que guardaba celosamente, una cotidianeidad vivida en condiciones atroces. Aquel diario llegaría a convertirse en libro, Diario de campaña de un soldado catalán (Actas, 2005), y en él puede leerse que, una vez llegados y aleccionados, «quedamos asombrados y en silencio. No era para menos. Esto viene a ser la continuación de Caspe o San Gregorio, pero corregido y aumentado. Nuestra estancia en ambos sitios, al fin y al cabo, era como transeúntes, pero aquí pueden pasar meses antes de que salgamos. No hay colchonetas, mantas, tablas u otra cosa cualquiera que pueda aislarnos de la humedad del suelo, que es de tierra mojada y apisonada. ¡Es increíble!».
Un campo repleto
Yarza, testigo directo de aquel sistema de reclusión, lo anota todo con gran exactitud y viveza en los detalles: habla de la ubicación del campo, que encaja con los datos disponibles («nos ponemos en marcha, en columna de viaje, pasando por descampados y lugares poco concurridos, hasta un llano en el que hay unas naves con aspecto de almacenes —describe—. Están ubicadas al lado de un gran rectángulo formado por alambres de espino que cierran los otros tres lados»), así como de su dotación, ocupación y funcionamiento. Por ejemplo, dice que, «cuando entramos nosotros, el campo está casi lleno de prisioneros», y explica que, aparte de algún mando y centinelas en su contorno «con bayoneta calada», del orden se ocupan unos siniestros personajes llamados ‘cabos de vara’, y que no son otra cosa que presos «que han sabido maniobrar hábilmente». Yarza menciona detalles del día a día como la comida (un cazo de patatas, «bastante picantes», y un chusco pequeño para comer, «agua sucia, pero fría, que trata de sustituir al café con leche, sin conseguirlo» para desayunar) o el ‘wc’ («está en un extremo de la parte de la alambrada, y consiste en una zanja en donde podemos hacer nuestras necesidades, a la vista de todo el mundo, pompa al viento y a pleno sol»).
Lo que peor lleva el barcelonés es la tremenda incomodidad de dormir en un barracón sobre la pura tierra: «Nos corresponde la nave cuya pared lateral cierra un costado largo del campo. Es larga y estrecha. Nos colocamos de espalda a las dos paredes largas de la nave» (…). Al toque de silencio nos acostamos pero no puedo estar demasiado rato en esta posición. La humedad cala hasta los huesos y es irresistible estar echado. Me levanto, poco a poco, hasta quedar sentado, pero tampoco es solución. Se me hiela el trasero. Por fin hago servir la lata de atún como taburete. En esta incómoda posición paso la noche. Sin dormir, con mucho frío y con muchas horas para pensar. Con este trato, el que entra aquí indeciso, sale rojo . ¡Vaya usted a saber si es lo que se pretende!».
Y es que Ignacio Yarza no entiende cómo, habiéndose pasado al ejército de Franco con algunos otros compañeros durante la batalla del Ebro —es muy religioso y pertenece a una familia hondamente carlista, con raíces en Tolosa— se le recluye y maltrata pudiendo luchar en las filas ‘nacionales’. La única forma de salir del campo era solicitando avales y de nuevo Yarza reflexiona sin abandonar nunca esa ironía y ese sentido común que aletean en toda la obra: «Otra insólita peculiaridad: si no se posee una tarjeta postal no se puede escribir y, por lo tanto, no se pueden pedir avales. Las tarjetas cuestan quince céntimos y este gran caudal está fuera del alcance de los veraneantes de este idílico lugar. ¡Es increíble! Cuesta entender qué es lo que se persigue con esto». Y sostiene con clarividencia: «Ahora que, de alguna manera, he vivido la realidad de las dos zonas, cuya divisoria es el frente de batalla, puedo confirmar la convicción de que, ni a un lado están todos los malos ni en el otro, todos los buenos. Empiezo a sospechar que la camisa azul ampara y protege a muchos indeseables».
Cómo evitar la censura
Con respecto a la correspondencia, Alejandro Valderas comenta uno de los más curiosos casos de reclusos en Santa Ana, el del entonces catedrático de árabe en la Universidad Central de Madrid Emilio García Gómez, quien llegaría a ser el arabista más importante de nuestro país. «Falangista de primera hora, los avatares de la Guerra Civil le llevan a trasladarse primero a Valencia y después a Barcelona, sin conseguir pasar a la zona ‘nacional’. Se carteaba con su amigo y ministro de Educación del nuevo Gobierno de Franco Pedro Sáinz Rodríguez, escribiéndole en árabe aljamiano (esto es, en lengua romance pero con caracteres árabes) para saltarse ambas censuras, dándole datos de su peligrosa situación». Y es que, «tras la caída de Cataluña, huyó al Pirineo, donde se unió a la caravana ‘nacional’ que regresaba a España. Recluido en el campo leonés de Santa Ana, escribió al citado ministro para que le avalase y así logró recuperar la libertad».
Todo ello es buena muestra de una España en plena convulsión bélica, donde incluso los más adeptos o afines son puestos en cuarentena por el solo hecho de haber quedado encuadrados en zona enemiga y en la que las ciudades de retaguardia eran idóneas para encerrar en ellas a la enorme variedad de personas detenidas, fugadas, presentadas o desafectas que toda contienda bélica produce. De hecho, el estudio sobre Santa Ana está encuadrado en un análisis más amplio —pues se trata en realidad de una línea de investigación muy poco explorada— sobre la gran cantidad de prisioneros catalanes que arribaron a León después la caída del frente en aquellas tierras. Así, y siguiendo ese análisis, entre septiembre de 1938 y marzo de 1939, como consecuencia de la batalla del Ebro y de la toma de Cataluña, varios miles de republicanos catalanes —se contabilizan hasta 1.600 en dos viajes— llegaron a campos de concentración de León, Astorga y Valencia de Don Juan, donde se unieron a un importante contingente de vascos y cántabros procedentes de la toma de Santander (julio de 1937) y a otro de asturianos y leoneses tras la caída del Frente Norte (octubre de 19337), formando todo ello una de las poblaciones reclusas más grandes y variadas de aquella España en guerra. Sus destinos eran también diversos, según su pasado, probado o no, y su suerte: unos, los presentados o pasados, como Ignacio Yarza Hinojosa y otros muchos en San Marcos y Santa Ana, solían esperan entre tres y seis meses a recibir los avales necesarios, otros fueron fusilados, a algunos se les integra en batallones de trabajos forzados, otros pasarían a las cárceles franquistas… así, un gran número muere durante su estancia en la capital leonesa: 293 catalanes, por ejemplo, aparecen en el listado de la Capilla Laica.
Valderas lo resume así: «León, durante la guerra, se convirtió en un gran cuartel, en una inmensa cárcel».