La arquitectura popular se revaloriza en La Cabrera
La Cabrera deja de ser la gran olvidada de León y cautiva con su paisaje y su rica arquitectura popular a amantes de lo rural y de la tradición. La eterna tierra pobre revaloriza su pasado
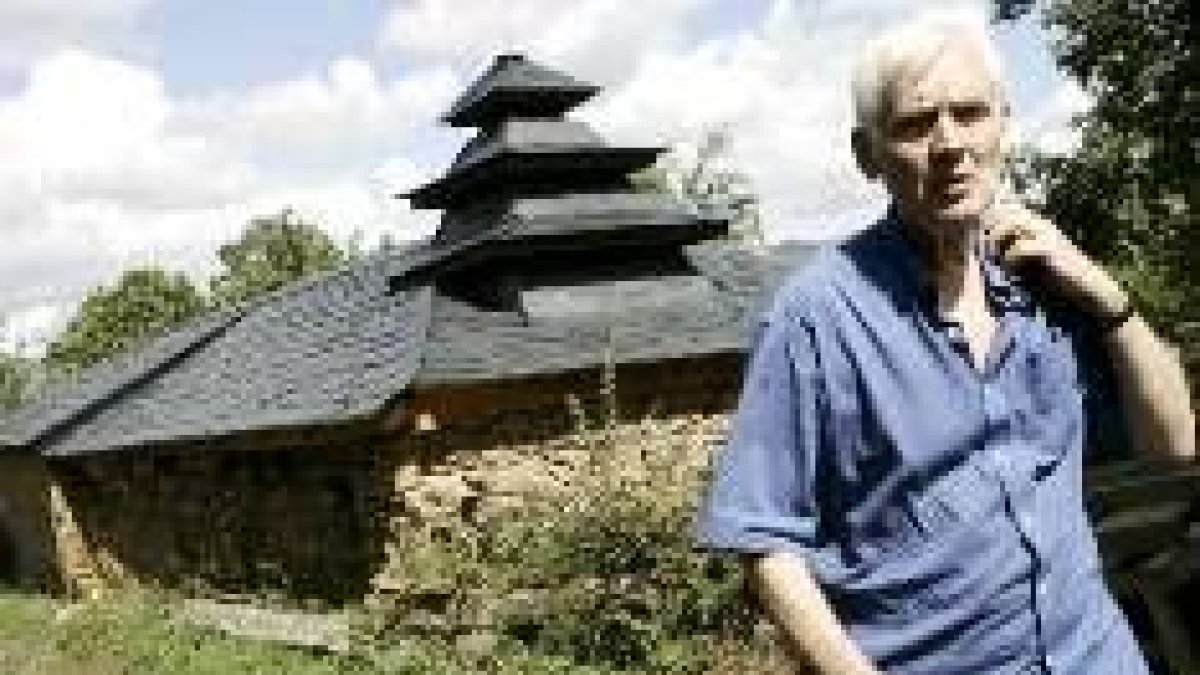
Villar del Monte, en la Cabrera Alta, y Forna, en la Cabrera Baja, son dos de los exponentes de los nuevos aires que se respiran en la comarca. Allí donde las casas de piedra, pizarra y madera sólo recordaban penuria y estaban cerradas desde los tiempos en que sus moradores emigraron hacia regiones y países industriosos, ahora relucen nuevas balconadas, se recomponen cubiertas y hornos de barro y de piedra, salen de los arcones paños de ofrenda, tejidos de ojo de perdiz y mantas con las iniciales del dueño. Y lo que es más sorprendente, se venden aquellas casas a las que nadie, de los que quedan en el pueblo y de los que se fueron, había dado valor alguno. Si los primeros compradores tuvieron dificultades para encontrar la vivienda cabreiresa de sus sueños, «no te vendía nadie ni por compromiso», reconoce uno de ellos, ahora el cartel de «Se vende», con los teléfonos de Vitoria, Asturias y Francia, cuelga de algunas de las más emblemáticas. «Prefiero venderla antes de que se caiga, porque yo estoy casado con una francesa, tengo a mis hijos aquí (Limoges, Francia) y no voy a volver», reconoce uno de los propietarios, que emigró al país vecino en 1961 y apenas ha visitado el pueblo en la última década desde que murió su madre. La cocina, con su llar característico, está detenida en el tiempo, lo mismo que el horno. La casa, como muchas que aún resisten, muestra, mejor que cualquier museo etnográfico artificioso, la construcción tradicional típica de Cabrera, donde las diferencias son marcadas principalmente por el color de la piedra (contrasta el dorado atardecer de Villar del Monte con el negro ceniza de Forna) y las condiciones del el terreno. En La Cabrera había en 1900 más de 17.000 habitantes y en la actualidad apenas alcanzan los 5.000. La gran emigración se produjo entre los años 60 y 80 y ahora más del 40% de su población sobrepasa los 65 años. La extracción de pizarra es el oro negro codiciado por la nueva economía. y gracias a ella el alcalde de Encinedo, el popular Ramiro Arredondas, puede presumir de que «en la comarca hay pleno empleo». Forna, su pueblo natal, es una de las localidades donde la iniciativa pública se avino a salvar un conjunto etnográfico con arreglos en balcones, muros y cubiertas de las viviendas del viejo barrio, que ha surtido efecto en hijos y nietos de los que emigraron. «Poco a poco y con mucho esfuerzo», recalca Arredondas, se empiezan a restaurar casas con un criterio modélico -uso de materiales locales y respeto a las tipologías antiguas- que hasta hace poco sólo se había visto en alguna vivienda de Truchillas y de Iruela, en La Cabrera Alta así como en los conjuntos de palomares de Quintanilla de Losada y Robledo de Losada. Y con las casas pasó como con los palomares. «Al principio, los dueños eran reacios a hacer la obra y luego nos preguntaban que por qué no restauraban el suyo», comenta el alcalde. Hoy, dan cobijo a decenas de palomas y su armoniosa redondez blanca y negra se disfruta con magníficas panorámicas del valle del río Cabrera en el prudente descenso por el puerto del Carvajal. Los palomares son, junto al museo de Encinedo, uno de los principales atractivos turísticos para los visitantes de La Cabrera, que cada vez preguntan más por los restos de los canales romanos que hicieron posible la explotación del oro en Las Médulas, pero que han quedado al margen de la condición de Patrimonio de la Humanidad del paraje berciano. Esa es otra batalla ahora en ciernes. Acciones ejemplares La idea de recuperar conjuntos etnográficos con dinero público parte del principio de que las iniciativas aisladas no sirven de nada si no se conserva el ambiente rural tradicional. Y en Cabrera se daban las circunstancias idóneas para salvar auténtica arquitectura tradicional, después de ver como perecían, víctimas del desorden urbanístico, algunos rincones magníficos como la calle Real de Trabazos. De poco valió que el arquitecto y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, José Luis García Grinda, señalara a Trabazos como una de los conjuntos más valiosos en sus volúmenes de La Arquitectura Popular Leonesa , una publicación de la Diputación provincial que fue pionera en inmortalizar la riqueza constructiva y tipológica de la provincia leonesa y destacar la inteligencia con los antepasados usaron los materiales tradicionales. Villar del Monte, Forna y Ambasguas, en Quintanilla de Losada, son los tres pueblos a los que llegó el ejemplo de la administración pública en los últimos cinco años, aunque la iniciativa no siempre ha sido bien recibida por el vecindario residente, temeroso de que, ocupados en restaurar «lo viejo», no prestaran atención a sus problemas cotidianos. La fórmula de restaurar respetando la tradición y dotando de confortabilidad a las viviendas es la que ahora ponen en marcha algunos particulares en La Cabrera. Se trata de rehabilitar las viviendas y edificios auxiliares con los materiales tradicionales -la piedra, la pizarra y la madera- y cambiar lo menos posible todo aquello que esté servible. Esta es la filosofía de Brian Jeffery, un británico que viaja de Londres a Villar del Monte cada mes -el milagro de los vuelos baratos- para supervisar la restauración de la casa que ha adquirido en el pueblo. «No es necesario cambiar todo y, menos aún poner ventanas de plástico y metal», asegura. Jeffery se dedica a la edición musical por Internet, es experto en el músico español Fernando Sor y miembro de una sociedad para la restauración de edificios antiguos. Descubrió Villar del Monte gracias a la familia Collado Villoldo, que eligió La Cabrera para ampliar el Museo del Encaje de Castilla y León y ya ha adquirido varias viviendas en la zona. Llevan dos años afanados en una restauración inspirada en «la sabiduría popular» de albañiles, carpinteros y herreros que levantaron las casas, con el sentido común de lo funcional y el gusto estético que se admira en los detalles decorativos de los muros, con un uso selectivo y casi juguetón de las cuarcitas locales, al igual que el mimo con que labraban la madera. O la genialidad de reinventar el uso de herramientas simples y cotidianas, como las cucharas de aluminio que sirven de tirador en algunas puertas. Con sólo dieciesiete habitantes oficiales, que menguan con la llegada del frío a media docena de vecinos, Villar del Monte atesora uno de los conjuntos más rotundos de la arquitectura popular de La Cabrera Alta. Así lo certifican la autoridad de los expertos, como José Luis García Grinda y Félix Benito, y lo puede comprobar la mirada y la sensibilidad del visitante que tiene el privilegio de contemplar, en pleno estío, las vigorosas aguas del arroyo que antaño atravesaba el pueblo y el espléndido verde del monte. Si además tiene la suerte de divisarlo desde uno de los corredores recién restaurados seguramente pensará, como Nati Villoldo, que un trozo del paraíso se encuentra en este rincón del suroeste de León. Complicidad con el paisaje La complicidad entre el paisaje y la arquitectura popular de La Cabrera se ha convertido en un atractivo, que ha saltado de las guías y los estudios de cultura tradicional a las buenas prácticas de rehabilitación. La máxima de la etnógrafa Concha Casado de que «la arquitectura tradicional no tiene que estar reñida con las comodidades de la vida actual» se empieza a poner en práctica. Ya no está claro que sea más barato poner ladrillo allí donde la piedra se arruina o uralita donde se hunden las cubiertas de pizarra. No, al menos, para quienes buscan en un pueblo las raíces y la armonía de la tradición con todos los respetos hacia los últimos moradores, que son quienes han resistido de manera más heroíca a las difíciles condiciones de vida en un siglo terminó despreciando lo rural. Los que emigraron y sólo pasan temporadas en el pueblo, no han olvidado las buenas costumbres de la economía de subsistencia en la que sobrevieron sus antepasados y también cultivan sus alubias, sus patatinas y unos pocos garbanzos para alimentar los tiempos del frío. Las pequeñas cosechas se solean a la puerta de casa en los últimos días de sol del verano y ya se admira la belleza de urces y leños apiñados bajo el corredor de una vecina. «Pero, ¿y el trabajo que costó hacerlo...?», apostilla la mujer. Palentina de origen, Natividad Villoldo cultivó lejos de su tierra el amor a las raíces propias y ajenas (vivió 20 años en Barcelona) y, cuando se instaló en Tordesillas no paró hasta lograr, hace cinco años, abrir el Museo del Encaje de Castilla y León, con una colección reunida durante tres décadas encajes y bordados de la comunidad. Ahora le falta espacio para mantener en buenas condiciones sus tesoros. Tras recorrer muchos pueblos de la comunidad, decidió que Villar del Monte sería el sitio idóneo para abrir una «filial» del museo y exponer los paños de ofrenda hilados manualmente con el lino que se cosechaba en las tierras más fértiles de la comarca. «Tengo un don que me pone en las manos las cosas que busco», reconoce, pues casi sin tener esperanza de encontrar vestigios textiles de La Cabrera -se exponen algunas piezas en el museo de La Cabrera en Encinedo- se encontró con varias piezas en las manos. Son paños de ritual que se utilizaban en como soporte de ofrendas a difuntos, en las bodas o en las romerías y también en los bautizados para ofrecer dulces a los monaguillos y La Cabrera tiene una gran tradición religiosa, como muestran las imponentes iglesias de Manzaneda o La Cuesta y aunque haya que lamentar destrozos como el reciente derribo sin contemplación de la espadaña de la ermita de San Roque en Valdavido, que ahora se levanta de nuevo. Recuperar el cultivo del lino El proyecto de Natividad Villoldo va más allá de restaurar las viviendas que ha adqurido y recuperar, entre otras cosas la masera de la casa. Ya tiene reservados los espacios para preparar un taller donde impartir cursos de encaje, otro para las vitrinas donde colocará los paños de ofrenda e instalar piezas de la tecnología usada en esta artesanía textil, desde husos y ruecas, el torno de hilar, el telar de cintura para hacer los flecos y un telar del siglo XVII, que localizó en la vecina Puebla de Sanabria, comarca con la que La Cabrera siempre estuvo comunicada, como con la Maragatería y El Bierzo por caminos de herradura que hoy se están perdiendo. Nati Villoldo tiene puestas todas sus ilusiones en la huerta que domina desde su corredor, a la que mira señalando que es el sitio donde tiene pensado recuperar el cultivo del lino, «para empezar por la base» y mostrar «la cantidad de oficios que hay detrás de una pieza de artesanía como un paño de ofrenda». El lino, que antiguamente teñía de azul la primavera de La Cabrera, no ha vuelto a florecer, lamenta. Su hija también decidió restaurar una pequeña casa en Villar del Monte. El espectacular corredor de madera engaña sobre sus dimensiones reales. «Es casi tan pequeña como los minipisos de la ministra de Vivienda, pero a veces veo que acaricia las piedras como si fueran joyas», comenta su padre, Francisco Collado. Todo lo que había dentro de la casa aprovechable o testigo de un antiguo uso ha sido recogido cuidadosamente para su restauración. Así algún día podrá mostrar cómo se curaban las matanzas en La Cabrera, aspecto en el que la pizarra también tenía un uso singular como era servir de reposo al unto y a la vez de protector contra los roedores. En otra casa, la que ha adquirido su amiga Nadine Pawels, directora de la escuela de encajes de Beveren, en Bélgica, se conserva un antiguo taller de carpintería y también albergará muestras de la artesanía textil. Del país de los emigrantes El atractivo de La Cabrera ha traspadado las fronteras y trae a sus pueblos a gentes de países, como Bélgica, a los que otrora emigraron los cabreireses hartos de miseria y aislamiento en el siglo del asfalto. Y mientras la oferta inmobiliaria de León se extiende a las costas mediterráneas y cantábrica, en Valdavido varios alicantinos han comprado casa para restaurar. Hay quien pronostica que alguno de los nietos de los que emigraron regresarán no tardando mucho desde las grandes ciudades de Bilbao o Barcelona para vivir o pasar sus vacaciones en La Cabrera. Y pondrán las calefacciones que sus abuelas creían imposible de instalar en unas casas que sólo el llar y el horno como fuentes de calor no humano. Así lo hicieron, Severino Carbajo y Pilar Ortega, en Truchillas a donde se retiraron a vivir y a pintar a mediados de los años 70. Ellos fueron los pioneros en La Cabrera: cuando todo el mundo emigraba huyeron del mundanal ruido al pueblo de los antepasados de Carbajo. En su casa, se restauró la chimenea «siguiendo el modelo tradicional, por albañiles de la comarca. Y por esa chimenea sale el humo de la calefacción y de una chimenea de salón», tal y como apuntan José Luis Puerto y Concha Casado en la Revista de Folklore. Pilar Ortega clamó con sus precisos y preciosos dibujos a lápiz contra «La Cabrera que perdemos» en una exposición, a principios de los noventa, dedicada a las joyas etnográficas que le fascinaron desde su llegada a la comarca, chimeneas, hornos, espadañas, el manal de majar el centeno, corredores y palomares, bocallaves, ventanas, coladeiras... Severino Carbajo, poco dado a exhibir su obra, se lanzó hace tres años a «Redescubrir La Cabrera» con ella y aplicó los colores de su paleta al diálogo permanente entre naturaleza y arquitectura que veía fenecer en muchos rincones por abandono y destrucción humana, la peor de todas. Allí donde la ruina se confunde con la hierba parece, como él mismo dijo, que la naturaleza recoloniza lo que le fue arrebatado por la mano del hombre. La Cabrera se debate ahora entre la destrucción y la restauración, sin detenerse en el tiempo y soltando lastres y prejuicios. Por sus carreteras, circulan camiones de gran tonelaje y ya no se oye cantar al carro chillón.